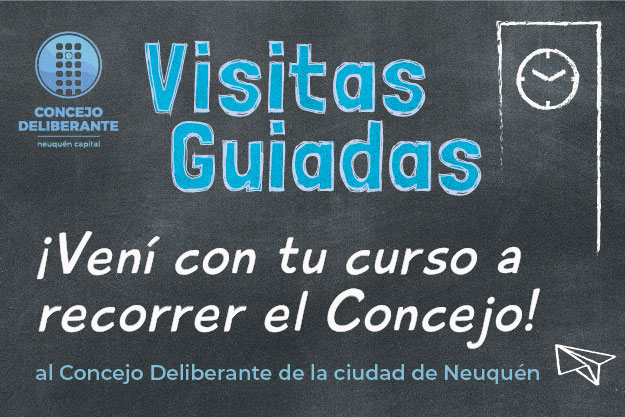Cecilia Kilapi aprendió a tejer con su madre y su abuela. Hoy enseña ese saber ancestral en la Escuela de Arte Milenario Mapuche, en la ciudad de Neuquén. En cada hilo, transmite una historia, una identidad y una forma de ver el mundo.
Cecilia nació en Senillosa, pero su raíz está en la comunidad Kilapi, ubicada en Chorriaca, en el norte neuquino. Desde hace siete años, es profesora de telar en la Escuela de Arte Milenario Mapuche, que depende del Consejo Provincial de Educación y funciona en Chaneton 151-153. “Soy de la comunidad Kilapi del norte neuquino”, dijo, con orgullo.
El Ñiminhue, como se llama al telar mapuche, le llegó por vía materna. “Todo lo que yo enseño hoy me lo enseñó mi madre”, afirmó. “El 90 por ciento me lo enseñó mi mamá y el otro 10 por ciento mi abuela paterna, que es de la comunidad Kilapi”. El conocimiento, explicó, no se agota en la técnica. “Es todo un proceso de aprendizaje que no se aprende de un año para otro, es un aprendizaje que te lleva toda la vida”.
Para Cecilia, enseñar el arte del telar es una forma de agradecer. “Todo lo que sé, se lo debo a mi mamá y a mi papá”, expresó. También destacó que el tejido se elige, no se impone. “No es algo impuesto, es algo que uno va aprendiendo porque uno lo quiere y también lo toma como propio”, dijo, y agradeció “a Nguenechen por darme ese conocimiento para poder transmitirlo a las personas que llegan a la escuela, tanto mapuche como no mapuche”.
En sus clases, el primer paso es hilar la lana. “Cuando uno hace una casa, siempre los cimientos tienen que estar bien fortalecidos, y para el telar el hilado es lo que nos ayuda a fortalecer esa casa”, explicó. Después viene el torcido, el lavado, el teñido y finalmente el tejido.

“El telar representa el peuma del huecafe, que es la persona que se encarga de estar al frente del telar y hacer un diseño”, detalló. Ese diseño refleja el sueño o el deseo de quien teje. A lo largo del proceso, Cecilia enseña la simbología ancestral: los dibujos en los telares expresan elementos de la naturaleza, los puntos cardinales, las estaciones, los animales y también la abundancia, representada en “unos cachitos de cabra”.
Aunque el aprendizaje mapuche es tradicionalmente oral, Cecilia incorporó nuevas herramientas. Diseña patrones para facilitar el aprendizaje de sus alumnas y explica los distintos Ñimin —tejidos— junto con su simbología y concepto.
El telar no solo es una técnica, sino un puente hacia la identidad. “Algunas personas llegan a la escuela y dicen ‘mi abuela era mapuche, mi abuela hilaba’, y luego de algunas clases, al tomar contacto con el hilado, le digo ‘¿y vos cómo te sentís?’ y me responden ‘yo soy mapuche’”, relató.
“Creo que eso es re importante”, señaló, porque “estamos en una sociedad con una apertura a la diversidad cultural y estamos acá en Neuquén, en una provincia 100 por ciento mapuche. Hasta su nombre lleva el nombre mapuche, los dos ríos más importantes son mapuche. Entonces, creo que es importante que nos reconozcamos que somos de la Mapu, que somos mapuche”.
Para Cecilia, tejer también es un acto de conexión espiritual. “El tejido nos ayuda también a conocer a la otra persona que va a ser obsequiada con ese telar”, explicó. Si quien teje está mal anímicamente o físicamente, “puede pasar que la otra persona o uno mismo no se sienta bien”. Por eso, aseguró, “es como que uno también se comunica con la otra persona” a través del tejido.